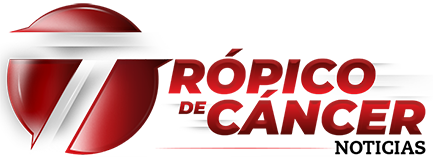La niebla lo cubre todo. Después de unos segundos volvemos a ver a la niña y a su hermano menor. El niño comienza a recitar los primeros versículos del Génesis. Continúan caminando hasta que la niebla comienza a disipar y un árbol solitario aparece en una colina. Primero lentamente y después corriendo, los niños llegan al árbol y lo abrazan con fuerza. Durante las últimas dos horas hemos visto la cruzada de estos dos niños para llegar a Alemania, donde tal vez se encuentre su padre, un hombre al que nunca han visto. En su recorrido han pasado por experiencias profundas, algunas benevolentes y otras terriblemente traumáticas. Se les ha dicho que el hombre al que buscan ni siquiera existe, ya que ambos son producto del pasado promiscuo de su madre. No les importa. Su fe es inquebrantable.
La interpretación religiosa que se le puede dar a Paisaje en la niebla (1988), de Theo Angelopoulos, pertenece, claro, al espectador y su trasfondo. Las secuencias de la película están repletas de imágenes con una potente carga alegórica, pero la larga duración de las mismas permite que su significado inmediato se diluya en varias posibilidades. No obstante, existen fuertes connotaciones acerca de lo que implica la búsqueda espiritual dentro de la trama y, particularmente, en el final del filme. Ya que es lo último que vemos de la película y es, por lo tanto, la conclusión de la historia de los niños, la imagen final de ambos abrazando con fuerza al árbol, como posible sustituto simbólico del padre, es rica en significados e interpretaciones que, por desgracia para mí, debo ver a través de mi ateísmo.
Aclaro esto porque existen interpretaciones más positivas y esperanzadoras sobre el final de esta película. Asimismo, invito a que cada quien la vea y forme sus propias reflexiones (créanme, saber el final de una película que salió hace más de 30 años no les va a arruinar el goce de la misma).
Personalmente, me parece que existe algo hermoso pero desolador en la manera en que abrazan al árbol, aferrándose a la corteza con desesperación porque es lo único que le puede dar sentido a su cruzada y a su indiscutible fe.
Comencé a aterrizar mis ideas para esta columna después de ver, no esa película, sino una más reciente y accesible al público: Los dos Papas (2019), de Fernando Meirelles. El Vaticano, el papado y el catolicismo no son instituciones que tenga en muy alta estima, pero sí respeto mucho a Anthony Hopkins y a Jonathan Pryce, y la idea de ver a ambos actores en una película fue suficiente motivo para verla.
La historia gira alrededor de una serie de encuentros ficticios entre Joseph Ratzinger (Hopkins) y Jorge Mario Bergoglio (Pryce), antes, durante y después del papado del primero. Lo que llama la atención y es, a mi parecer, el principal atractivo de la película, es la manera imperfecta y terrenal en la que son descritos e interpretados estos dos personajes. Ratzinger se lee como un anciano conservador que reconoce sus propias limitaciones para adaptarse a los nuevos tiempos y Bergoglio es descrito como un hombre con una profunda crisis de fe, debido a un pasado lleno de decisiones problemáticas y arrepentimiento. La película se esfuerza en mostrar detalles y características de personalidad que desmitifican el cargo que ambos, en diferentes momentos, se encargaron de ocupar.
Con todo y estos defectos, es indudable que el filme pinta una visión muy generosa de la Iglesia Católica. El público ama las historias de redención, y en el cine abundan ejemplos de historias inspiradas en hechos reales, con personajes e instituciones moralmente cuestionables, pero que logran ganarse la simpatía de la audiencia a través de un buen arco narrativo que justifique, racionalice o expíe los actos inmorales. Para una película de dos horas, se ofrece una resolución bastante satisfactoria para la audiencia. La vida real tiene la desventaja de continuar después de que el telón se cae. Y para muchas personas, las acciones del Vaticano para limpiar su imagen ante el mundo, son muy pocas y llegan muy tarde.
No obstante, dentro de esta desmitificación de la Iglesia Católica, también se ofrecen argumentos que justifican la necesidad de conservar esta institución, a pesar de sus errores. Después de todo, la representación es algo muy importante. Para los adeptos del catolicismo, los rituales, los lugares y personajes que son figura clave en su religión entrañan cuestiones que, en su ideología, son trascendentales.
Pero es justamente esta ciega disposición a considerar estas instituciones como merecidas y benevolentes depositarias de nuestra vida espiritual lo que, entre otras cosas, ha traído la actual crisis de fe que padecen los creyentes. No sólo porque tienen que encontrar la manera de conciliar sus ideas sobre lo que representa la Iglesia y el Vaticano junto con la larga lista de crímenes que se han cometido bajo su supervisión. También se deben considerar los tiempos en los que vivimos, los cuales ya no permiten la prolongada existencia de figuras intachables. El no reconocer a los líderes (ya sean espirituales, políticos, etc.) como seres humanos imperfectos lleva siempre, tarde o temprano, a una fuerte caída del pedestal en el que fueron colocados.
Resulta extrañamente reconfortante pensar que las figuras encargadas de guiar nuestra vida espiritual padecen de las mismas dudas y temores que cualquier otra persona. De hecho, son aquellos que predican desde la torre de su propio ego, con total seguridad y sin la disposición de escuchar diferentes puntos de vista, los que deberían despertar más suspicacia entre la gente. Es por eso que la interpretación de Jim Caviezel en La Pasión de Cristo (2004) palidece ante la de Willem Dafoe en La última tentación de Cristo (1988). A pesar de que el primero ofrece una versión “realista” de Jesús, con todo y el uso correcto del idioma, la versión del Mesías que ofrece Martin Scorsese está plagada de dudas y miedos, lo cual, lejos de restarle solemnidad, enaltece su sacrificio al volverlo más humano. El dolor del primero es meramente físico. El del segundo es espiritual.
“El llamado” o la vocación hacia una vida dedicada a la religión, a pesar de ser, en el más literal de los sentidos “un salto de fe”, también debería implicar una constante autoevaluación. Después de todo, no está de más cuestionar la salud mental de aquellas personas que intentan canalizar la palabra de Dios.
Dos ejemplos cinematográficos que tratan este tema de la vocación, con resultados diametralmente opuestos, son La Religiosa (1966), de Jacques Rivette e Ida (2011), de Pawel Pawlikowski. Las protagonistas de ambas historias son monjas jóvenes enclaustradas en un convento, con la diferencia de que una está encerrada contra su voluntad y la otra ha vivido ahí toda su vida. Las dos monjas se enfrentan a conflictos narrativos y temáticos muy diferentes, pero ambos logran sacar a relucir la importancia del libre albedrio y la decisión autónoma y personal que debe guiar la elección de tomar los votos para la vida religiosa.
Hasta hace poco, había cierta envidia en mi trato con la religión. Había una sensación de exclusión en mi incapacidad para sentir una conexión espiritual con los rituales eclesiásticos. Creo que es por eso que le tengo una mayor reverencia a las salas de cine que a las iglesias. Y son este tipo de historias, las que someten a personajes religiosos a crisis de fe, con las que (irónicamente) logro entender, apreciar y respetar la necesidad de creer en lo trascendental.
Escrito por Heikan
Conoce más sobre el autor y Combo 4 en sus redes sociales:
Twitter: @Heikan
Instagram: @Heikandezac
Facebook: Combo 4
Vimeo: Heikan